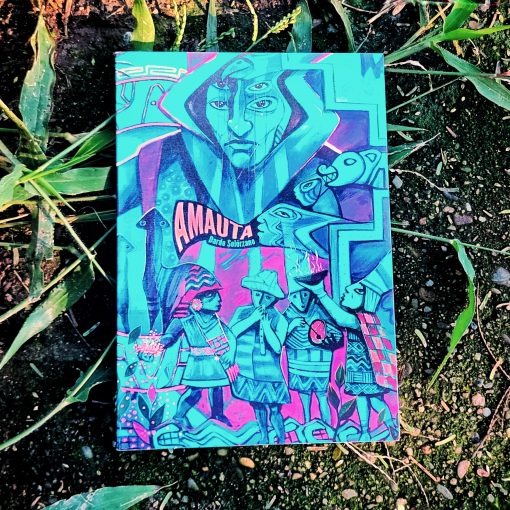La aparición de un libro es siempre una fiesta. Más aún cuando, como en este caso, toma cuerpo tras los muchos años de estudio que Fabiola Orquera dedicó al campo cultural tucumano y a Leda Valladares y su obra. También resulta importante destacar el proyecto institucional que lo acoge, una coedición entre la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán y Humanitas, sello de la Facultad de Filosofía y Letras, para integrarlo a la colección “Metáforas”, dedicada a voces destacadas de la literatura tucumana.

Lo primero que me gustaría destacar está en la prehistoria del libro, en el enorme trabajo de archivo que precede a este volumen, sugerido en el detalle preciosista de cada dato que, lejos de lo decorativo, aparece como resultado de intensas y numerosas búsquedas en bibliotecas, repositorios y archivos personales, para permitir la reconstrucción arqueológica del itinerario artístico de Leda Valladares y el rescate de sus escritos literarios. Numerosa y variada información sustenta, entonces, las hipótesis de lectura que la compiladora va ensayando, en su formulación de un relato posible para la trayectoria intelectual de Leda, en la excelente “Introducción” que preparó para esta edición.
Gracias al trabajo sostenido y riguroso, el volumen pone a disposición, por primera vez, la obra literaria reunida de la escritora. Se recopilan, así, sus tres libros de poemas: Se llaman llanto o abismo (1944), Yacencia (1954) y Camalma (1971) —probablemente su apuesta lírica más potente y la que menos ha envejecido—; un libro de —insospechados— microrrelatos: Mutapetes. (Arranques de una lapicera) (1963), que rearticulan la lógica de la greguería con devaneos absurdos y las imágenes que la autora elaboró especialmente, como embriones visuales, para cada texto; un relato autobiográfico imperdible, titulado “Autopresentación” (1978); y mucha obra dispersa, integrada por semblanzas (como las que escribió para Amalia Prebisch y Fryda Schultz de Mantovani), reseñas, poemas y ensayos publicados en diarios y revistas —Cántico, Boletín Tala, La Gaceta, Sur, Revista Folklore, entre otros medios— durante las décadas de 1940 y 1990.
Al poder leer hoy todo este abultado corpus, asistimos a un verdadero redescubrimiento de la figura iridiscente de Leda Valladares, por la diversidad de órdenes artísticos que estas escrituras señalan (desde la filosofía, la música, la literatura, los estudios sobre folklore y musicología, el ensayo), que invitan a postular tránsitos complementarios, paralelos o enrevesados entre las distintas vertientes artísticas con las que Leda fue experimentando.
En relación con esta dimensión, resulta de vital importancia el estudio introductorio —extenso, minucioso y muy documentado— en el que la editora asume el desafío de proponer un relato capaz de dar cuenta de esta trayectoria tan cargada de búsquedas y reformulaciones incansables. Si hay un aspecto que quiero enfatizar en ese recorrido biográfico es la curiosidad y la fascinación por el mundo que acredita todo el tiempo la artista; en primer lugar, ante la naturaleza, esa que nació con los sonidos del mundo: porque “todo comenzó en el sonajero”, dice en su bosquejo autobiográfico; ante las manifestaciones culturales ancestrales vinculadas al canto, especialmente la baguala y la vidala; y ante la tan heterogénea condición latinoamericana, entre muchos otros extrañamientos vitales. Además, en la autora despunta la atención por los sentires de cada época, lo que la torna una figura camaleónica, con una sensibilidad especial, capaz de ir interactuando y ensayando posicionamiento ideológicos y artísticos con esas derivas culturales en un recorrido que asombra; porque arranca con la veta nativista y religiosa de la década de 1940, avanza por la seducción ante las manifestaciones musicales y culturales de la negritud y el mundo andino, la impronta filosófica del solo estar de matriz kushiana, la experiencia cosmopolita con la canción popular francesa, hasta la experimentación electroacústica en la década de 1980. La misma atenta y sensitiva escucha parece dispensarse con los más variados interlocutores intergeneracionales con los que fue departiendo durante su larga vida, de Ernesto Padilla y Augusto Raúl Cortazar a León Gieco y Gustavo Santaolalla.
En función de este trayecto y de las particularidades de los textos reunidos me parece que podrían pensarse algunos núcleos centrales que proyectan temas significativos. En principio, mientras avanzaba en la lectura, se me imponía la imagen de la artista como una figura anfibia, eminentemente compleja, que ha sido objeto de disputas sesgadas desde algunas disciplinas o miradas críticas como la música, la literatura o los estudios sobre folclore, que siempre en algún punto están volviendo insuficientes esas aproximaciones. En cierto sentido esa es la estrategia de lectura contestataria del texto introductorio —y también su reto—, porque mientras avanza en su estudio la investigadora necesita recostarse en distintos andamiajes críticos y disciplinares para poder dar cuenta de la mutabilidad creadora e intelectual que Leda nunca pierde, en tanto defiende un gesto de rebeldía juvenil, sostenido hasta sus 80 años, desde una convicción eminentemente moderna, para la cual el mundo es un orden decible, propositivo, transformable.
Por otra parte, su posición interactiva tiene muchas aristas jugosas. En relación con el tránsito por distintos espacios culturales (locales, regionales, nacional, latinoamericanos), es una personalidad que permite remapear el estudio de fenómenos y procesos, por el doble asiento entre Tucumán y Buenos Aires, porque a diferencia de otros escritores tucumanos que huyeron con el rencor sobre el terruño atravesado en la garganta, como Elvira Orphée, en Leda es indiscutible el sostenimiento de un vínculo con ese lugar en el mundo y sus derivas culturales. Por ejemplo, es sintomático que elige publicar, de manera continua, en La Gaceta, prácticamente hasta la década de 1990, cuando podía haberse limitado sólo a los medios de las redes ya aceitadas en Buenos Aires, como Sur o La Nación. También, por supuesto, son muy reveladores sus otros desplazamientos, como los distintos viajes formativos a Europa y a América Latina, de los que siempre, siempre, decide regresar, asumiendo los contornos fronterizos de quien no es de aquí ni tampoco de allá, pero al mismo tiempo por su condición trashumante abreva un poco de todos esos espacios.
Un punto complejo, que surge a lo largo de la carrera intelectual de la artista, es su fascinación por esa entidad siempre escurridiza, mal dicha e interpretada a tropezones que es lo popular. En Leda se expresa una sincera convicción sobre las identidades populares, ciertamente no en clave exotista ni paternalista, pero sí con un matiz esencialista. Por ejemplo, esta concepción con su pizca etnocéntrica está presente en la confianza —que resuena casi como un íntimo deseo— de poder apreciar la perdurabilidad originaria en ciertas manifestaciones culturales como la baguala, como ese rugir primigenio y gutural no occidental del mundo. Este posicionamiento, que dialoga con claves interpretativas de antropólogos y folclorólogos de mediados del siglo XX, guarda sus propias limitaciones. Fabiola Orquera lo señala claramente cuando advierte la reticencia a establecer cruces ideológico partidarios entre las formas culturales populares y los movimientos sociales de los que, con seguridad, también participaban las admiradas cantoras con que Leda interactuaba, especialmente el peronismo con el que la autora, como muchos otros representantes de la elite letrada contemporánea, guardó relaciones de tirantez y desconfianza. Esta operación que disecciona formas para el análisis cultural desde sus horizontes sociopolíticos más amplios es una huella de época y, también, cierta rémora propia de las inherentes dificultades o prioridades que se definen ante ciertos objetos de estudio.
Otro aspecto importante en la biografía de Leda, que se repone de manera espejada entre el estudio introductorio y la obra reunida, es el referido a las variaciones que signaron su existencia, entre formas prestablecidas o denegadas para las trayectorias de las mujeres abocadas a la vida artística y sus afilados cuestionamientos. En principio, los dilemas surgen gracias a las condiciones favorables de la familia que desde niña fomentó un acercamiento a las artes, a la lectura, que toleró que la hija estudiara filosofía en la década de 1940, es decir que tenía los medios y las convicciones para acompañar —y, en algunos casos, también restringir— esas expresiones personales de la autora. Por eso, su poesía entabla diálogo con algunas de las temáticas atendibles desde las tácitas divisiones temáticas por género, por ejemplo, la presencia mística de lo religioso en su colaboración para el tomo colectivo La estrella en la rosa (1943) o en la validación de la figura del ángel del hogar, presente en los retratos de Amalia Prebisch y el recuerdo de su cocina con olor a bizcochuelo en Maimará o Fryda Schultz y la devoción conmovedora por su marido. En este punto, es interesante reconocer, tras la lectura de conjunto, y como señalan actualmente las perspectivas feministas, el modo de construirse a una misma que atestiguan estos escritos literarios, desde una mirada de mujer autogestiva, donde lo personal siempre es político. De esta manera, si bien es posible advertir el acompañamiento en ciertos temas validados, predigeridos, para las mujeres, a su vez, como contrapartida, encontramos la reflexión ontológica –para nada atemperada– que campea en su poesía temprana, por ejemplo, en “Mano de la ansiedad”:
Hay que exigirle al cielo
hay que vigilar golpeando a las sombras
hay que estremecer a lo eterno
gimiendo, tocando lo feroz.
Se necesita súbita el alma
el criterio del árbol
y la avidez.
De lo entreabierto somos
de lo sagaz.
Un agitado sueño y penumbra
un ardor que vence
que se lastima
que no acaba de exhalar.
Se necesita la emanación y el delirio
la inesperada delicia
y un dolor cruel
en desolada tiniebla y horror.
Con frecuencia, ese tono prepotente se ensortija aún más, con un desparpajo existencialista, más cercano al escenario arrabalero, orillero, que a la sala de recepción en el hogar provinciano, como vemos en un poema de Camalma:
Cuando la pena irrumpe,
cuando instala su sordo estampido de agujero
es fácil morirse de un sollozo,
de un navajazo de agua honda.
Es fácil hocicar en la locura
hasta salirse de las venas.
La pena majestuosa,
la de andar a pie
con el cuerpo a duras penas y el adentro
saca un llanto puntiagudo,
un grito que se cuaja en la tiniebla.
Pena secreta y ulcerante,
penosa penuria de existir como alma en pena,
con una pesantez de pena por la sangre,
de droga triste enamorada de la muerte.
Hay otro gesto importante y destacable en estas páginas, el que maniobra la intromisión en los asuntos canonizados por las búsquedas de la elite, en general capitaneada por varones católicos y conservadores, como es el caso de los estudios sobre el nativismo y la folclorología, que la escritora aborda por ejemplo en sus ensayos. Allí, su quehacer cultural no sólo acredita actualizaciones en materia bibliográfica sino que, sobre todo, interpone las experiencias directas de sus trabajos de campo y el tamizado de una profunda reflexión sobre las culturas latinoamericanas, agenciados a lo largo de su experiencia viajera. En el plano de su obra artística, estas disonancias cobran diversas manifestaciones: en su antiacademicismo en materia musical o en las modalidades genéricas inclasificables a las que arriba por ejemplo con los Mutapetes, contrariedades todas en que parecen perfilarse los mismos niveles de inconformismo y distanciamiento con lo canonizado. Mientras que la opción por no cumplir con los mandatos sociales, en relación con la familia y su sexualidad, parecen complementar su apuesta disruptiva, sin estruendos defensivos ni voces de barricada, sino con sutiles formas de negociación para la exposición pública, como señala la editora del libro, que permiten comprender mejor, por ejemplo, el modo en que transitó la difícil experiencia de respiración artificial, desde su condición de lesbiana y feminista, durante la última dictadura argentina.
Para cerrar este breve acercamiento, que no quiere ser más que una invitación amable o un disparador de ideas que ojalá propicie ingresos a la potente –y al fin disponible– obra de Leda, me gustaría compartir el fragmento de uno de los Mutapetes, donde la autora y la ironía nos ayudan a desdibujar, aún más, su autorretrato:

“Leda Valladares”
Altamente inspectora introduce su alma en las brujerías de la belleza, y en castigo, queda hechizada para siempre.
Ya predispuesta a ciertas gravedades un día de esos contrae el virus de la poesía que la sumerge en el mundo del amor y de la nada. En esos estratos pesca a lápiz algunos poemas, únicos trofeos perdurables entre llantos y suspiros.
No suficientemente escarmentada pone su oído a la música del hombre y entra a las aldeas de América, a los ritmos y cantos de la tierra. La belleza cantante y sonante la tiraniza hasta el punto de hacerla cantora, portadora de canciones impregnadas de pueblo.
Yendo de acá para allá entre América y Europa se trastorna de mapamundi, pero al fin solamente la marca lo misteriosamente humano.