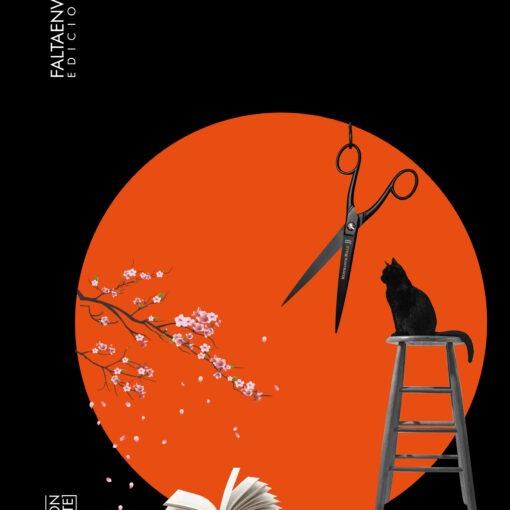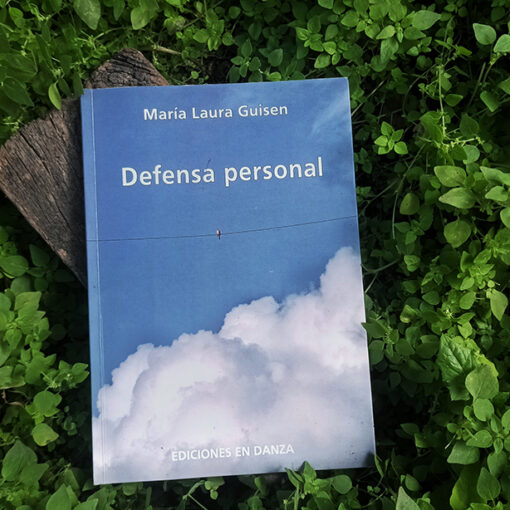Pienso en algún lugar de Río Negro, en el rengo Asebedo, en Martines y en el Carachada. Pienso en ellos alambrando un campo, arreando una tropilla o apenas tomándose unos mates mientras no está el patrón y no hay nada urgente para hacer.
Entonces Martines dice (o diría) con ese decir muy suyo, atropellando las palabras:
―Che, Asebedo, a la final nunca contaste qué pasó con aquella mujer.
Y el rengo Asebedo se rasca la cabeza, atrás de la oreja como siempre, antes de hablar.
―No sé de qué me estás hablando, negro.
Y Martines chista y dice:
―Esa del pelo medio colorado, estabas con ella una vuelta en el boliche del ruso Abramowicz ―y agrega―: Varias vueltas te vieron.
Y el Carachada agrega, como si hiciera falta:
―Sí, la colorada esa.
Entonces el rengo se saca la gorra de grafa, se pasa el antebrazo por la frente (como si estuviera muy cansado, como si acabara de hacer algún esfuerzo muy grande), chista él también y dice:
―Ah, esa.
Acá la lluvia cae lerda, aunque poderosa. Altas probabilidades de precipitaciones y de nevizcas, rezaba el pronóstico. La monotonía de ese caer constante, entonces, sumada a la obligada quietud, intensifica el recuerdo, la recreación. Pienso en esos planetas, esos lugares en los cuales es imposible la vida. Venus, Plutón, Marte, demasiado frío o demasiado calor, poco o demasiado oxígeno, la falta o la sobra de las condiciones indispensables. Después, inmediatamente después, pienso en esas generaciones de científicos buscando signos de vida en esos lugares. Eso pienso: esa búsqueda, ese tiempo. La búsqueda del tiempo perdido, la conquista de lo inútil. Recuerdo a ese francés (o inglés) que escribió que el tiempo perdido de los hombres estaba en la luna. Si el tiempo que perdemos acá está allá, dónde está el tiempo que perdieron los hombres allá, buscando signos de una vida inexistente.
Y la vida acá, qué. Pienso en esos lugares de la tierra donde uno sabe, percibe que es imposible la vida, o cuando menos la existencia. Donde no están dadas las condiciones indispensables para vivir. Donde mata el frío o el calor. Donde falta o sobra el aire. Donde igual la gente va y levanta sus ranchitos. La vida sigue acá.
El rengo, la gorra ya devuelta a su lugar (allí el sol pega fuerte) y la vista atenta para el lado de la tranquera, dice:
―Nada, negro. Fue algo pasajero ―suspira o hace algo parecido a un suspirar―. Pasó nomás.
El Carachada se revuelve de intriga, pero no se anima a preguntar más. Martines saca el atado de cigarrillos rubios y ofrece a los otros. Todos fuman entonces, envueltos en una serenidad casi alarmante.
―Así es la cosa ―dice Martines al rato.
―Así es nomás ―ratifica el rengo y, luego de tirar el pucho, sentencia:
―Era lindaza, negro.
Y Martines es ahora el que ratifica:
―Y sí, como ser linda, era linda.
―Tenía una nube en un ojito, eso sí ―agrega el rengo, como si no escuchara a Martines―. Pero como ser linda, era linda, sí.
No sé qué hablarán entonces o cuánto tiempo pasará, pero es inevitable que de la nube en el ojo de esa mujer terminarán hablando, más tarde o más temprano, del tuerto De Souza (“tuerto de un ojo”, como sabe decir el rengo). Los temas de los que suelen versar sus conversaciones son generalmente los mismos: sólo pueden cambiar, a lo sumo, el orden, los énfasis y uno o dos nombres propios.
―¿De qué ojo era tuerto el tuerto De Souza? ―pregunta al fin el Carachada, ganoso de que el diálogo se prolongue, de que pasen las horas, de que corra pronto el día.
El rengo sabe o sospecha esa intención, que secretamente comparte, pero que no puede demostrar porque es el capataz, así que secamente se limita a decir:
―Estaba soldando. Lo dejó tuerto un chispazo ―de repente, lo inundan unas ganas irrefrenables de irse, de estar lejos.
El recuerdo es desprolijo. Cuesta alcanzarlo. Uno va a los saltos detrás, arrancándole jirones, deshilachándolo. Algo siempre se pierde en esa persecución.
La lluvia persiste, se deja caer con una suave violencia sobre el pedazo de patio que puedo ver desde mi posición, la porción cuadrangular que me enseña la ventana de la sala de estar de la clínica. Pero siempre que llueve, para. Ni la tormenta ni la noche son eternas. Tarde o temprano, todo amaina y aclara. Sale el sol y parece renacer la vida. El sol: al menos un rostro familiar en este universo hostil o indiferente. La vida: esa imposibilidad cósmica, que sin embargo (cada condenado día) ocurre.
Entonces vuelvo a ellos, los alcanzo cuando Martines pregunta, también inevitablemente:
―¿Y qué fue de la vida de tu sobrino, che Asebedo? ―y agrega, siempre o casi siempre agrega algo a sus oraciones originales―. Eduardo, así se llamaba, ¿no? ― el suyo es un hablar lleno de subordinadas.
El rengo, distraído de repente, hace el gesto de querer sentarse, con toda la intención de sentarse, pero no hay dónde. Cuando se da cuenta, salva la situación y completa el gesto, el ademán, sacando un atado de cigarrillos (los suyos son negros, sin filtro) del bolsillo. Es un gesto, toda una actitud corporal que lo definiría cabalmente, de una pincelada, a quien lo viera. Algo imposible de transcribir, sin embargo. Todo es, entonces, aproximación.
La Pampa o el Chaco, eso piensa. Bajada del Durazno, Puerto Esperanza, piensa en los nombres de esos lugares que desconoce, nombres que le disparan la imaginación. La Escondida, Carachada, Martines, esos nombres ya no le dicen nada.
―Eduardo, sí ―dice―. El hijo de mi hermana la Isabel.
Con algún esfuerzo, estiro el brazo y apoyo la palma de la mano en el vidrio de la ventana: está helado, cuando saco la mano queda una huella difusa, desfigurada. Toso. Noto por el sonido afuera que la lluvia se intensifica. Entonces, en un instante preciso, infinitesimal, las gotas de agua aminoran su velocidad, deteniéndose casi, y van a depositarse muy despacio en el suelo mojado. Si pudiera, saldría a atestiguar ese suelo, pero no hace falta. Sé que es la nieve anunciada.
Mientras tanto, el rengo sigue ahí, inmovilizados sus oyentes e inmovilizado él, el atado aún intacto entre las manos. Lo muevo, lo hago avanzar hacia unos cajones (cajones llenos de manzanas de la cosecha, están esperando el camión cargador, acabo de comprenderlo o decidirlo) y lo hago sentarse y convidar los cigarrillos.
El Carachada no sabe nada del sobrino y pregunta. Martines aclara:
―Lo volteó un caballo, en Puente Cero, harán unos cinco años ―y agrega, siempre agrega―: Se quebró la cadera y no puede caminar.
―¿Era domador, entonces? ―pregunta el Carachada.
―No, no era domador ―aclara Asebedo―. Estábamos haciendo unos trabajos, nomás.
El rengo, apoyado en uno de los cajones, comienza a mover su pie rengo, el izquierdo, en la tierra. Lo hace cuando se siente incómodo. La alpargata va y viene haciendo círculos, dibujos casi. Sigue fumando silencioso. De golpe, borra todos esos trazos, toda su obra, con el pie bueno, el derecho, y dice:
―No sabemos bien qué pasó, cómo lo volteó el overo ese ―ahora él también habla con subordinadas―. Era un trabajo de lo más común, negro.
Se hace un silencio. El sol reverbera en las frentes, ese sol omnipresente del Alto Valle (el lugar es el Alto Valle del Río Negro). La tarde avanza impasible, imperceptible.
Qué cosa rara es la nieve, pienso, siempre pensé. Mucho menos rara aquí que allá, sin embargo. Alguna vez, de muy pequeño, ví nevar en el Valle. O creo recordar, ya no sé bien. Acá la nieve es cosa común. Cansa.
La cosa común cansa, debe pensar el rengo. De lo poco común, en cambio, se habla hasta el hartazgo, hasta el falseamiento, hasta al fin transformarlo en la cosa común.
―No volvió a caminar ―dice el rengo y fuma, ahora con vehemencia―. Y se rechifló un poco.
―¿Por qué? ¿Cómo que se rechifló? ―se anima el Carachada.
―Ya venía un poco rechiflado de antes, en realidad ―tira el pucho y sentencia―: con la caída se terminó de rechiflar.
Entonces los perros salen disparados y todos se levantan, pensando que bien puede ser el patrón. El Carachada enseguida agarra una pala que anda por ahí. No es nada, al fin de cuentas. Unos teros. Tres tristes teros. Una liebre, quizá.
“Liebre de marzo”: un buen título para algo, pienso, un cuento o una novela corta, inspirada en el personaje de Lewis Carrol, claro. Ahora toco la campanilla y aparece una de las enfermeras, la más vieja. Le hago la seña clásica del mate (el pulgar apuntando a los labios desde abajo, los labios levemente fruncidos). Se va a prepararlo. Me apresuro, entonces. Con ella al lado (alguien, cualquier persona en realidad) se hace más difícil, más pesado el recuerdo, la reconstrucción.
Vuelvo a armarlos en la escena. Ya siento que se me empiezan a ir. El rengo es más grande ahora, demasiado alto ya, y más oscuro. Martines habla de otro modo, más directo, más decidido. El Carachada ya no tiene cara, por lo cual ese apodo, contracción de “cara” y “hachada”, que justificaba ampliamente ostentando una cicatriz que cruza desde la sien izquierda hasta el pómulo derecho, deja de tener sentido. Ya es sólo un nombre, un fantasma.
―Agarró los libros ―dice el rengo y vuelve a emitir ese casi suspiro―. Ahora lee y escribe todo el tiempo.
―Está para el lado de la cordillera ―informa Martines.
―En Villa La Angostura ―completa el rengo, y saborea un delgadísimo segundo ese nombre, la sustancia de ese nombre, los muchos colores que se disparan de ese nombre.
Colores que no imagina, no puede imaginar.
Vuelvo a mirar por la ventana, intentando atestiguar un poco algo de esos colores. Pero ahora todo se ha puesto blanco.
―¿Y qué hace allá? ―pregunta el Carachada.
―No sé ―confiesa el rengo (y es verdad, no lo sabe)―. Lee libros, escribe cosas, según dicen.
No se contenta con esa definición, esa explicación. La baja al oído, al registro de sus oyentes y al suyo propio también:
―Para mí, se la debe pasar tomando mate y mirando por la ventana todo el día.
Los otros asienten, y yo oigo el arrastrarse de los pasos de la enfermera vieja por el pasillo. Me agacho un poco, me masajeo las piernas insensibles, lo hago instintivamente, inútilmente.
Sigo, ya cerca del final, justo cuando el Carachada, en un arranque de lucidez, dice:
―Ha de ser bravo.
―¿Qué cosa? ―no puedo ver quien habla, pero sí, la voz es la del rengo.
―Eso de no poder caminar nunca más. Digo. Ha de ser bravo.
Y entonces, como obedeciendo a una orden invisible, Martines hace la pregunta eternamente silenciada, la pregunta de la renguera de Asebedo: de Asebedo y su pierna inútil, de Asebedo y su vergüenza, de Asebedo y sus grandes esfuerzos para subir y bajar del tractor o de la escalera, de Asebedo para siempre el rengo.
Levanto la vista y aparece la enfermera vieja con la pava y el mate en las manos, al mismo tiempo que ellos ven la polvareda que se acerca (ese sí es el patrón) y, antes de desbandarse, antes de que se borren para siempre, le hago decir (casi le oigo decir) al rengo Asebedo:
―Hay que encontrarle la vuelta a la vida ―su frase de cabecera, se la habré oído decir una infinidad de veces, aplicada a casi cualquier circunstancia.
Lo verdaderamente triste (pienso, descubro, mirando el suave y violento caer de la nieve) no son las muertes tempranas, las tragedias, las traiciones, las separaciones.
La verdadera tristeza es que la vida sigue.
Villa La Angostura
“Vuelta a la vida” integra el volumen Argentinos a las cosas, de Diego Rodríguez Reis. El libro obtuvo la Mención Especial del Jurado, integrado por Esther Cross, Silvia Hopenhayn y Federico Jeanmaire, en la edición 2024 del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”, organizado por la Municipalidad de Las Flores a través de la Secretaría de Educación.