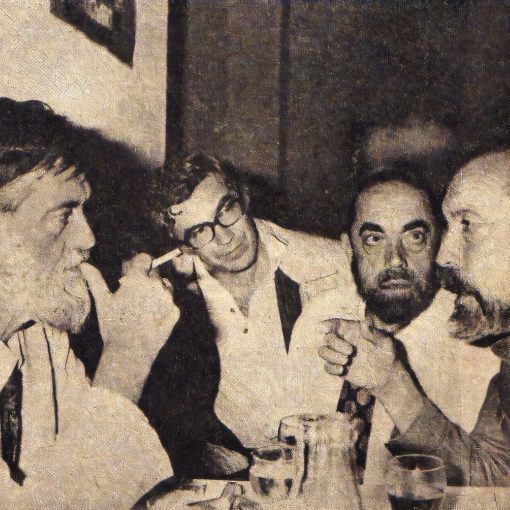Siempre me gustó la navidad. Recuerdo con cierta nostalgia las navidades de la década del 80 del siglo XX, cuando estaban todos los míos. Los preparativos comenzaban varias semanas antes. Se molían ladrillos pulverizándolos hasta hacer un polvo homogéneo que era usado con engrudo para modelar papel madera apoyado en ramas de árboles cuidadosamente seleccionadas y hacer maquetas de montañas que luego serían la escenografía marco del pesebre. Arena y carbón, también molidos, complementaban al ladrillo en la textura geológica. No podían faltar en las puntas más altas de las falsas montañas un poco de harina para simular cumbres nevadas y en el piso espejos que cumplían la función de pequeños lagos. Un telón azul oscuro o negro de fondo, repleto de estrellas de papel metalizado donde resaltaba, en un rol protagónico, la estrella de Belén con su estela. Algún querubín con arpa o trompeta, colgaba de hilos y eran mecidos por el viento.
El día de la Virgen del Valle, el 8 de diciembre, se ponían semillas de trigo dispersas en bandejas para germinar y se guardaban en lugares oscuros, eran lavadas cada día para evitar que se pudrieran. El 24 se adornaba el pesebre con el trigo ya brotado, recuerdo ese verde vivo, ese verde nuevo, ese verde luminoso.
Los chicos juntábamos las tapitas metálicas de las botellas de vidrio de gaseosas o cervezas, con martillos las aplastábamos hasta dejarlas como pequeños platillos; un clavo las perforaba en el centro y un alambre las atravesaba juntándolas en una especie de sonajero, los palos de escoba eran serruchados en partes más pequeñas, de 20 cm, para hacer el instrumento de percusión llamado toc-toc.
En cada casa de Chilecito, el pueblo de La Rioja donde nací, las familias compartían estas costumbres del mes de diciembre, todos hacían un poco, entre todos se avanzaba con los preparativos. Era una fecha muy especial, la navidad, donde se renovaba la esperanza bajo la idea religiosa del nacimiento.
Se cortaban ramas de pinos o de abetos que eran decoradas con esferas y estrellas brillantes para colocar sobre los dinteles de las puertas, así se entraba a los tiempos de la navidad.
El 24, luego de la cena, en mesas especiales con muchos cubiertos y muchas copas, la familia brindaba y rezaba toda junta alrededor del pesebre y se descubría o se colocaba al Jesús niño o Niño Dios para completar la representación de las pequeñas figuras de yeso o arcilla que pasaban de generación a generación.
El 25, 26 y 27 de diciembre los hogares abrían sus puertas para que los vecinos del pueblo visiten los pesebres de cada casa. Se organizaban pequeños grupos, llamados pacotas, para ir a los pesebres del barrio a cantar villancicos. Las pacotas de los chicos con alguna flauta y con los sonajeros de chapitas de tapas y los toc toc para acentuar el ritmo. Las pacotas más organizadas y donde había adultos podían incluir guitarras y bombos y , alguna más sofisticada, algún acordeón.
Por la calle de La Plata desfilaba la gente, por sus veredas calle arriba, visitando los pesebres y saludando, deseando felicidades y buenos destinos a los vecinos, en casas de anchos muros de adobe, techos altos, imagino que construidas en la época de cuando en la mina La Mejicana del Famatina se extraía el oro, que luego por tren iba al puerto y para embarcar a Inglaterra, pienso ahora la historia de Argentina, siempre fue la historia del saqueo. Calle de La Plata se llama así porque iba en dirección a Santa Florentina, las instalaciones donde los metales preciosos eran fundidos, un par de kilómetros más arriba.
Muchos anfitriones de pesebres a los que cantábamos villancicos a sus Niños Dios agradecían a las pacotas con jugos, con brevas o con ciruelas amarillas dulces y jugosas que llevaban en la piel y en la pulpa el nuevo sol del verano.
Yo recuerdo muchos villancicos, por ejemplo, el Guachi Torito, o las coplas que hablan de los pastores pobres que adoran a ese niño pobre, con padres pobres y migrantes, nacido en un lugar pobre. El pesebre representa la sacralidad de los pobres, que no significaba idealizar la pobreza, sino reconocer que los valores de solidaridad, confianza y humanidad suelen florecer en la adversidad. En el pesebre, los pobres tienen un papel central como testigos de lo sagrado, subvirtiendo los valores del poder y la riqueza. El pesebre es un lugar humilde, sencillo, destinado a que los animales encuentren refugio, agua y alimento. Un pesebre no es el sitio esperado para el nacimiento de un rey. Por eso es la representación de la renuncia de los privilegios y donde se pone en relevancia a los valores espirituales sobre los materiales.
Estos días, cuando pensaba escribir este artículo de mis recuerdos navideños, visité los dos tomos del Cancionero Popular de La Rioja, recopilado por el catamarqueño Juan Alfonso Carrizo para la Universidad Nacional de Tucumán, que lleva el año MCMXLII (1942), donde encuentro algunas coplas navideñas que reconozco, yo 40/50 años después de la recopilación las aprendí de la voz popular, de escucharlas cantar en los pesebres por las pacotas o en mi casa de la infancia, con pequeñas variaciones, muchas tienen su origen en el romancero español y hay recopilaciones de idénticas coplas en países tan lejanos de Nuestra América como México o Venezuela. Hay un villancico, en particular que aprendí sabiendo que sólo se cantaba en mi pueblo que se llama Gloria Eterna. Lo traté de buscar y no lo encontré en el mundo virtual o por lo menos Google no pudo entregarme alguna pista de su existencia en el mundo de los bytes.
Lo transcribo a continuación según mi memoria:
Gloría Eterna
Gloría eterna el padre
Gloria eterna al hijo
Gloria al Santo Espíritu
Por siglos eterno.
Un portal caído
Y un pesebre fueron
La cuna y albergue
Del rey de los cielos.
Del cielo a la tierra
Se oyeron los versos
Que decían Gloría
In excelsis Deo
Gloría eterna el padre
Gloria eterna al hijo
Gloria al Santo Espíritu
Por siglos eterno.
Mi hermana Ana, me comenta que tengo un error en mi versión y que en realidad la letra dice:
Gloría eterna el padre
Gloria eterna al verbo
Gloria al Santo Espíritu
Por siglos eterno.
La memoria tiende a veces trampas, le digo a Ana que ella seguro tiene razón, porque sus versos tienen rima asonante paroxítona, verbo rima con eterno, con hijo no.
La ruptura y el inicio de la extinción
A fines de la década de 1980 se dará la expansión de la TV abierta en Argentina como resultado de la combinación de diversos factores: los políticos, los económicos y los tecnológicos.
El acceso a los aparatos se masificó dado por la baja en los costos de los televisores. La consolidación de la TV como medio central de comunicación, no sólo para la información en los hogares argentinos sino también para el entretenimiento.
A partir de 1989, con el cambio de presidencia y la segunda avanzada neoliberal, comenzó un proceso de privatización de empresas del estado entre ellas la de los canales de televisión abierta. Esto incorporó modelos de negocios que dinamizaron el sector incentivando la oferta de contenidos: Canal 13 quedará en manos del Grupo Clarín, Canal 11 se convertirá en TELEFE bajo el mando de Telefónica y Alejandro Romay ganará la licitación de Canal 9.
En un ensayo de 1993 sobre el Grupo la Carpa publicado en Escritos irreberentes (si, con b), Juan José Hernández tiene una visión negativa de la influencia de la tv en la cultura de las provincias, que parece ser una fotografía certera, en una párrafo sostiene:
“[…] convendría aclarar que en la actualidad Buenos Aires ha dejado de ser un foco irradiante de cultura. Por el contrario, desde la capital y a través de los medios masivos de comunicación, se propaga la incultura hacia el interior del país mediante un lenguaje que exalta el consumismo y la frivolidad sin límites. La televisión está logrando unificar, en la chabacanería y la bajeza, el idioma de los argentinos”.
En mi pueblo, a fines de los 80, se instaló el video cable lo que diversificó la oferta de canales, entre ellos retransmitía TELEFE, por las noches surgió el fenómeno de audiencia Videomacht, con Marcelo Tinelli como conductor. El programa presentaba bloopers donde anticiparía lo que por estos años se ha transformado en la compulsión alienante de perder el tiempo mirando reels en distintas redes: instagram, twitter, tik tok, etc. Instantes donde se exponía un humor elemental, vacío y muchas veces grosero. Luego incorporaría las cámaras ocultas donde se exponía a una víctima a una situación donde quedaba presa como objeto de burla y denigración. Yo que era un adolescente en aquel tiempo reía sin parar como miles de personas en sus casas frente a los televisores.
Aquella navidad de 1990, fue distinta. Fue el inicio del fin de los rituales de aquel pueblo; ese año el 25, 26 y 27 de diciembre éramos pocos los que salimos a visitar los pesebres y mucho más pocos los que salimos a cantar aquellos villancicos ancestrales, herederos de la tradición del romancero español religioso que se desarrolló durante el Siglo de Oro español (hablamos de los siglos XVI y XVII). Esos romances, a su vez, tienen raíces en la tradición oral medieval del siglo XIV, y se consolidaron en el contexto de la Contrarreforma, cuando la literatura se empleó como herramienta de enseñanza y devoción. Coplas que sobrevivieron el paso del tiempo y pasaban oralmente de generación en generación agonizaban y eran reemplazadas por el eco de las carcajadas generadas al ver en la tv bloopers de gente cayéndose o golpeándose de maneras absurdas.
Recuerdo aquellos días visitar pesebres ante la sorpresa de señoras mayores que escoltaban sus pesebres hogareños, donde estaban orgullosas de las imágenes de sus abuelos, recuerdo ahora una representación en particular: un Niño Dios semi acostado incorporado lateralmente y apoyado en el codo, imagen de un niño de 5 o 6 años, traído del Perú por Chile hasta llegar a mi pueblo luego de haber atravesado las alturas de la cordillera a lomo de burro. Su dueña se sentía inmensamente orgullosa, recuerdo que cada año contaba la misma historia de su niño que atravesó los Andes. Que ella conservaba la salud y la familia unida gracias a ese Niño viajero.
Los pesebres desde aquel año de 1990 comenzaron a quedar en soledad, año a año los mayores, transmisores de las herencias inmateriales, comenzaron a morir y los pesebres a desaparecer. El 25 a las 00:00 h, ya no se rezaba y cantaba en familia sino que se competía en las calles a ver quién tiraba los mejores fuegos artificiales, comprados en los Todo x dos pesos entre los productos inútiles de plástico que lo habían inundado todo, consumo inútil importado de China.
Ezequiel Adamovsky en Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003, nos dice en el capítulo 11, llamado La cultura popular bajo el signo del neoliberalismo, dice:
[…] Las identidades populares se volvieron así menos generales y homogeneizantes y más fragmentadas, particulares y efímeras. Con la nación como espacio de referencia primaria compitieron ahora identidades más locales y otras más “globalizadas”, promovidas especialmente por los medios de comunicación masiva. Como veremos enseguida, algunas de estas nuevas culturas y búsquedas identitarias reflejaron y reforzaron los efectos de fragmentación social que la transformación neoliberal venía promoviendo, mientras que otras se las arreglaron para resistirlos.[…]
En este capítulo el historiador nos hablará de la adopción de nuevas religiosidades populares por aquellos años, entonces crecerán los cultos protestantes (recordemos al pastor Giménez), pentecostales y algunas menores como los umbandas. También se produjeron en esta década importantes “canonizaciones populares”, como las de los cantantes de música popular Gilda o Rodrigo, o la expansión territorial de cultos como el del Gauchito Gil.
La extinción de los Rituales
Este artículo esta atravesado por la conciencia de pérdida del lugar añorado. Hace poco leí La desaparición de los rituales del filósofo Byung Chul Han, así nació la necesidad de ponerle palabras a algo que ya no existe y de tratar de entender o intentar reflexionar sobre el impacto de los procesos globales que atravesamos en un mundo sometido a cambios radicales y que nos dejan las manos vacías, o mejor sería decir los corazones solos y las cabezas distraídas.
El filósofo coreano alemán, en su libro, nos dice:
(Los ritos) Transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad.[…]
Los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el «estar en el mundo» en un «estar en casa». Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo. […]
(Los rituales) Estabilizan la vida gracias a su mismidad, a su repetición. Hacen que la vida sea duradera. La actual presión para producir priva a las cosas de su durabilidad. […]
Son las formas rituales las que, como la cortesía, posibilitan no solo un bello trato entre personas, sino también un pulcro y respetuoso manejo de las cosas. En el marco ritual las cosas no se consumen ni se gastan, sino que se usan. Por eso pueden llegar a hacerse antiguas. Por el contrario, bajo la presión para producir nosotros nos comportamos con las cosas, es más, con el mundo, consumiendo en lugar de usando. En contra partida, ellas nos desgastan. Un consumo sin escrúpulos hace que estemos rodeados de un desvanecimiento que desestabiliza la vida. […]
Los rituales son también una praxis simbólica, en la medida en que juntan a los hombres y engendran una alianza, una totalidad, una comunidad.[…]
Los rituales, desde la perspectiva de Han, son praxis simbólicas que estructuran el tiempo, generan comunidad y a partir de su repetición estabilizaran la vida sosteniéndola. Los rituales cierran ciclos y son puentes entre los individuos. Mientras que el neoliberalismo con sus dinámicas no puede generar rituales, dado que se sostiene en el individualismo y no en la comunidad. El neoliberalismo no puede cerrar ciclos porque busca perpetuar deseos constantes y siempre insatisfechos para así hacer girar la rueda del consumismo.
***
Escribo este artículo sin pretensión alguna, donde coexisten la nostalgia por la navidad de mi infancia y adolescencia, allá por la década del ochenta, y el intento de pensar los cambios de nuestra sociedad. Está terminando 2024, al momento que pienso estas palabras, salgo a caminar por el centro de la ciudad que está lleno de Papás Noel y negocios con lucecitas decorando las vidrieras. La gente que cruzo lleva bolsas baratas, que hacen que pueda suponer regalos diminutos y económicos, casi todas esas personas con los rostros serios que no se condicen con la fecha. Anochece. Llego a la plaza donde la estatua de Lola Mora, esa Libertad de espalda desnuda, continúa mirando al oeste las puestas de sol con sus ojos de mármol. La humedad de esta ciudad, en diciembre, hace que la ropa se pegue a la piel y la piel a los huesos. Hacen 38 °C y respirar es un acto difícil. En esta ciudad norteña, caracterizada por los veranos más tórridos posibles, la municipalidad de San Miguel de Tucumán decoró un cantero de la plaza con un gran trineo tirado por 6 alces de hierro y plástico.